
Finales de verano.
Decido ponerme en modo «marido romántico». Lin está en China por el típico viaje a la esperanza que le propuse: «Ve allí a estudiar comercio, que aquí en Italia hay crisis. Y cuando consigas ganar cien mil yuan al mes, me reúno contigo».
Debo decir que los viajes a China son (para mí, aunque creo que también para ella) una forma genial de prolongar una historia de amor. La distancia inminente, la separación que crea dependencia… El resto, lo admito, es lo que es. Tras meses de convivencia, me siento un poco asfixiado. La distancia, me digo a mí mismo, será beneficiosa para los dos.
A eso hay que añadir extras bastante importantes. Del tipo: en vez de negociar dos salidas nocturnas a la semana con los amigos después del trabajo, puedo acampar en los peores bares de Bergamo, pimplando Tennent’s y construyendo proyectos que, pasada la noche, están destinados a convertirse en sueños de papel.
Lin parte en marzo. Destino Shenyang, con el acostumbrado juego de la oca de noches insomnes entre Skyscanner e Ita Matrix para encontrar el billete más barato del mundo. Y para demostrarle a todos que se puede ir a China por 400 eurillos.
La ruta que preparo esta vez es la más clásica en la categoría «viajeros perdedores»: Malpensa-Moscú-Beijing con la vieja Aeroflot. Tengo la brillante idea, como buen marido, de optar por la ruta nocturna, para que vaya en el nuevo Airbus 330 y no en un antiquísimo Boeing 767 de los que hacen la ruta de día. En Malpensa, como siempre, me convierto en Nino D’Angelo: se me humedecen los ojos y contengo las lágrimas antes de la despedida.
Comenzamos los rituales del viaje: jornada entera en Flightradar24 para localizar los vuelos, control constante de las páginas de los aeropuertos para ver las horas de aterrizaje y llamadas insistentes en cada escala y en cualquier parte (por decirlo un poco a lo Valerio Scanu) para saber cómo va el viaje.
El marido aprensivo se repite en Moscú y en Beijing. Para ahorrar aún más, el viaje por China se lo organizo por tren en vez de por avión, en un tren bala de alta velocidad. Tras 30 horas dando vueltas por el globo terráqueo, mi mujer llega a su destino, exhausta, sin ni siquiera esa pizca de azúcar que garantiza un poco de energía.
Me aseguro de que llega a casa. Y que en casa está todo como debe estar. Y que sus padres están bien. Y que nadie en el edificio ha muerto durante su ausencia. Me voy a la cama tranquilo y con la conciencia limpia. Diría que casi orgulloso de mí mismo. Los días (y meses) separados proceden según un plan preestablecido. Soy un animal de costumbres y así moriré.
Hay una media de tres llamadas al día: la primera antes de irme a dormir. En China es por la mañana, por lo que la despierto, provocando en ella esa mezcla de amor-odio que solo una mujer de verdad sabe transmitir. Por un lado quiere matarme porque he interrumpido su sueño, pero por otro: ¿dónde va a encontrar un marido que le dé los buenos días cada santa mañana aunque esté en la otra punta del mundo»? Todo eso lo pienso yo, en su mente sólo hay sitio para lo primero. La segunda llamada la hago nada más despertarme (por la tarde en China) y la tercera después del almuerzo (por la noche allí). Siempre las mismas preguntas y respuestas.
Pasan los días y, como buen marido italiano, comienza a invadirme la melancolía. Y también las ganas de lucirme.
Alea iacta est. Organizo el golpe de efecto. Mi mente, durante el mes siguiente, está ocupada por un solo objetivo: preparar la sorpresa. Ir a verla a China sin que lo sepa. Elijo la ruta de siempre Milán-Moscú-Beijing para ahorrar, esta vez con vuelo nacional a Shenyang por China Southern. Al menos podré marcar otra casilla en la lista de compañías aéreas probadas.
Empieza el plan secreto.
Le confieso a Xu (hija de Lin) mi idea, haciéndole jurar (en chino) que por nada del mundo revelará el secreto a su madre. Xu me sirve para organizar mi llegada: debe decirle a Wang Wei (su primo) que venga a recogerme en secreto al aeropuerto de Shenyang para luego llevarme en coche a Fushun, donde está Lin.
Hay que asegurarse de que Lin estará en casa cuando llegue. Por eso Wang Wei el día antes de mi llegada, telefoneará a la tía Lin para decirle que al día siguiente pasará a verla porque tiene que llevarle mercancía. Wang Wei se pide una tarde libre para venir a recogerme, pues mi llegada a Shenyang está prevista para las 14.40.
Todo va bien hasta Beijing, cuando al embarcar para el vuelo nacional aparece ante mí un temido cartel (escrito a mano, por suerte también en inglés): «Flight CZ493819582853 is delayed due to bad weather». En Beijing, el cielo está completamente azul, por lo que supongo que en Dongbei está cayendo la tormenta del siglo.
Problemas en serie: debo comunicarle a Wang Wei que llego tarde. Pero no hablo chino y él no habla inglés; y aunque lo hablara, mi inglés es tan penoso que no serviría de nada; no tengo saldo en el teléfono y no sé cómo recargarlo. Resultado: me voy al banco China Southern donde, por gestos y mostrando a la señorita mi tarjeta de embarque y el número de teléfono de Wang Wei, consigo resolver el problema. Ella llama al primo japonés usando su móvil y le explica la situación. Me relajo. Al final, el retraso es de dos horas y media.
Recojo el equipaje de la cinta y a la salida está el pobre Wang Wei. Abrazos y sonrisas, el típico «How are you» de circunstancia y nos vamos en coche a Fushun. Tras una hora de viaje donde las únicas palabras que se pronuncian son los nombres de algunos equipos de fútbol (al menos eso sí lo he aprendido en chino), llegamos a nuestro destino.
Redoble de tambores… entramos en el recinto de edificios con el coche y veo inmediatamente a Lin: llega a casa de no se sabe dónde, justo ahora. ¡Qué suerte! Me agacho para que no me vea pero es inútil. Ni siquiera se percata de la presencia del coche con Wang Wei al volante. Siempre he pensado que la observación no es una cualidad muy común entre los chinos. Esto se refleja en todo: sitios de lujo con tres dedos de polvo bajo la mesa, hermosos vestidos con costuras sacadas o buena comida servida en mesas pringosas.
No me extraña que Lin no vea el coche con su sobrino (ni a servidor, escondido) a dos centímetros de su nariz. La cantidad de gente que entra y sale de un bloque chino (compuesto por una docena de edificios de apartamentos) es tan elevada que la gente no se queda mirando quién va y quién viene. Hablamos de ciudades construidas dentro de ciudades. Sería una enorme pérdida de tiempo porque nadie conoce a las tres cuartas partes de sus vecinos. Lin suele intercambiar algún saludo solo con algunos vecinos de su piso. Como mucho, saluda a las tres ancianas que juegan a las cartas en el patio, situadas en un lugar estratégico, vigilando el barrio. Pero están jubiladas y tienen todo el tiempo del mundo.
Wang Wei me hace señas para que baje del coche y salga al descubierto. Ella ya está en las escaleras, en la segunda de las cinco plantas que tiene que subir para llegar al apartamento. Yo entro en el portal y comienzo a gritar en voz baja “¡sha bi!”.
“Sha bi” es un insulto chino fuerte con el que Lin y yo nos llamamos cariñosamente. Ella no me oye a la primera, luego se detiene y saca el móvil del bolso. Cree que la he llamado y la voz viene de ahí. Salgo al descubierto: muchas risas, alguna broma (estamos en China, después de todo) y una avalancha de insultos (pero con cariño) por la locura cometida.
Me gustaría ofrecerle una Tianhu (la cerveza de Fushun) a Wang Wei por las molestias, pero desaparece treinta segundos después para volver al trabajo. No importa, me la beberé yo.
Photo Credits: ![]() Shenzhen International Airport by Chris
Shenzhen International Airport by Chris




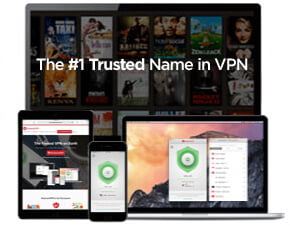
\(◕ ◡ ◕\) jo.. qué bonito ♥
Y qué es exáctamente sha bi? (no preocuparse, no me asusto por nada)
Básicamente significa algo como doblemente estúpido, pero en chino suena muy ofensivo.